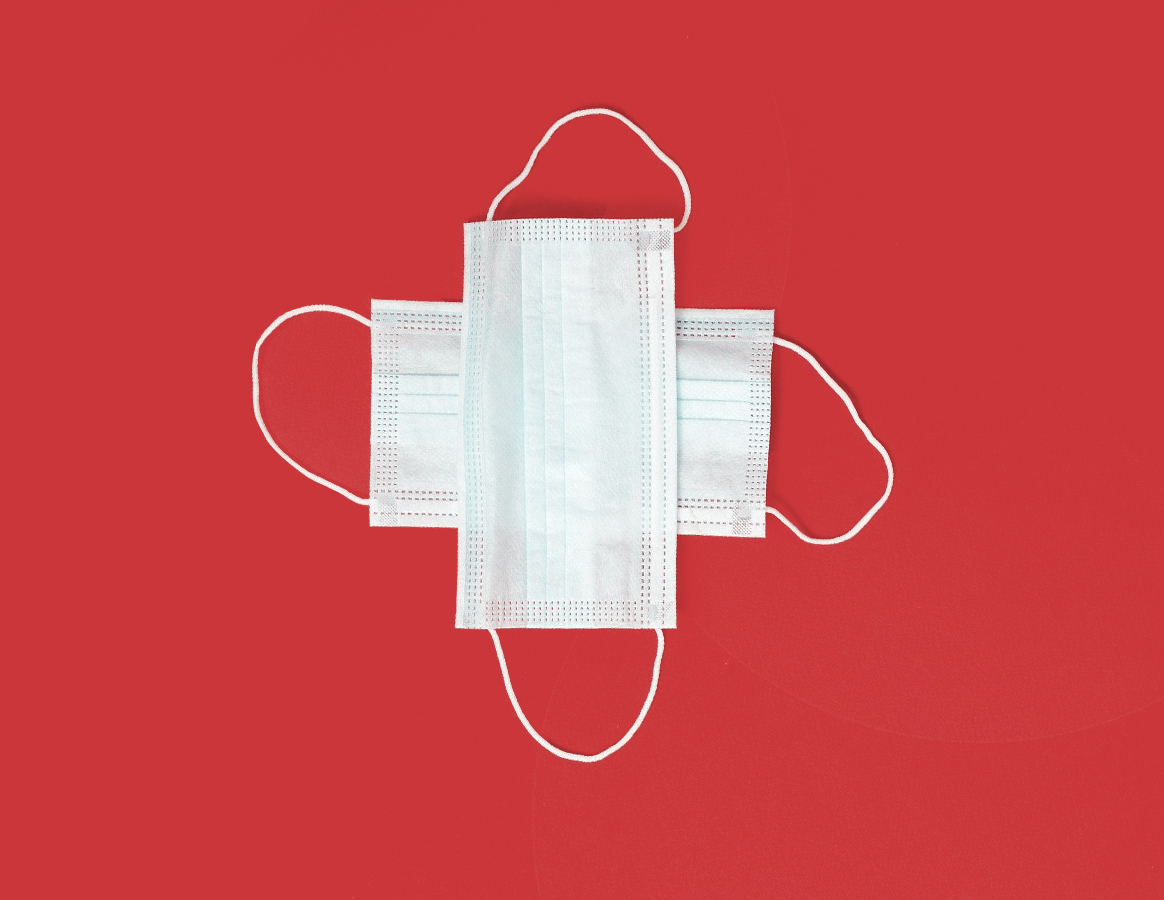
El director del Instituto Diocesano de Teología «Beato Narciso Estenaga», Juan Serna Cruz, ha difundido entre los alumnos del Instituto este artículo para ayudar a integrar desde la fe la difícil situación que hemos sufrido. Lo publicamos aquí para su difusión.
Lo que nuestra fe puede aprender de esta pandemia. Reflexión teológica
Cuando pase lo peor de esta pandemia necesitaremos echar la vista atrás y contarnos lo que hemos vivido y sufrido. Haremos muchos balances en diferentes ámbitos, haremos homenaje a los que lucharon y a los que se fueron, haremos también muchas narraciones que grabaremos en nuestra memoria y en nuestro corazón. Necesitamos hacernos cargo de la historia vivida para afrontar el futuro, porque nuestra existencia se va tejiendo en el relato.
Y los cristianos, ¿haremos también este proceso de duelo y de esperanza, o nos conformaremos con dar gracias por haber sobrevivido, apresurándonos a volver a lo de antes, a lo de siempre? Ante esta situación, no eludamos una mirada cristiana, porque el sufrimiento que ha golpeado a tantas familias y la distancia humana que ha dejado tantas heridas suponen una fuerte interpelación a la fe, ahogada con frecuencia en oraciones angustiadas por el temor y la inquietud ante el futuro…
¿Puede la fe cristiana quedar insensible ante la pandemia? Esta pregunta lanza un reclamo a la teología, cuya misión es comprender la fe cristiana en relación con la experiencia humana, buscando luz, haciéndose preguntas, indicando caminos, mostrando las huellas de la presencia del Señor. También en este momento necesitamos una orientación teológica. Es posible que, dadas las circunstancias, escuchar a la teología no sea fácil. La teología toma la forma de la reflexión y su mejor expresión es la palabra escrita: apuesta por el texto. Incluso en la era del predominio de lo audiovisual, nada puede sustituir a la lectura sosegada, el silencio que conecta las ideas con la hondura del corazón, la pausa que madura las convicciones… Se requiere el esfuerzo de la lectura, superar la fugacidad del impacto para preferir la paciencia que sedimenta. Si la palabra es semilla, la lectura es la mejor siembra.
Las reflexiones que pueden leerse en estas páginas no pretenden justificar el dolor sufrido; nadie puede hacerlo. Tampoco quieren hacer una apología, uno de esos rudos esfuerzos por defender la fe que terminan pareciéndose al inútil empeño de un niño que trata de impedir que las olas del mar en la playa deshagan y arrastren su castillo de arena. Hay algunas formas de vivir la fe que tienen que caer, inermes ante la palabra de Cristo que pide levantar nuestras casas sobre roca (cf. Mt 7,24-27). Cuando tantas cosas se tambalean, ¿cuál es el suelo firme que ofrecemos los cristianos? A la vista de tanto dolor, de tantos sacrificios, de tanta incertidumbre y, también, de tanto delirio, ¿tiene algo que decir la fe cristiana? O mejor, ¿tiene algo que
decirse? ¿Qué consecuencias va a tener esta pandemia para la fe? Esto es lo que se trataremos de responder aquí.
Una fe que (se) resiente
Las últimas semanas no han movido solo sentimientos humanos. La inseguridad y la tristeza, la admiración y el reconocimiento, la fatiga y la nostalgia, y los demás sentimientos, también han golpeado en nuestra conciencia creyente con su ímpetu, o con su caricia. Los ecos de estos sentimientos han llevado a algunos cristianos a pensar que su fe es débil, al sentirla balanceada por la fuerza de la humanidad herida. Sin embargo, necesitamos decirnos que no es débil esta fe que se ha dejado afectar por los sentimientos humanos: es más frágil aquella fe que no se apea de sus falsas certezas, con las que pretende domesticar a Dios, asignarle un sitio fijo y, en definitiva, limitar su condición divina.
La fe se fortalece y crece cuando no se separa de la humanidad y de sus sentimientos. No es cristiano dividir la existencia humana en dos compartimentos: uno, el de la vida con sus altibajos, y otro, el de la fe con sus certezas; cuando se separan tanto las dos dimensiones, fe y vida, la fe queda alejada de la vida hasta el punto de que se termina viviendo sin fe. Se corre el riesgo de acostumbrarse a vivir con unas normas y costumbres generales, y a pensar en la fe como una burbuja alejada de la vida, en la que podemos refugiarnos para volver después más o menos renovados a la existencia cotidiana; pero esta creenciasin influencia en la vida ya no puede llamarse cristiana.
Por tanto, en la conciencia creyente deben resonar los sentimientos humanos en toda su amplitud. Especialmente en estas circunstancias, es necesario que nuestra fese resienta, es decir, que se vea afectada y sobrecogida por lo que vivimos, y que se
re-sienta, esto es, que sea vivida otra vez como recién descubierta.
Una fe así «amenazada por la humanidad», tocada por lo más humano, conmovida por la humanidad, será reflejo de la experiencia de Cristo que, siendo consciente de su identidad como Hijo de Dios, no dejó por eso de asumir las vivencias humanas, de comprobar en su propia carne lo que experimentamos al amar, al llorar, al soñar, al morir… En Cristo, la identidad divina no es obstáculo para una más honda experiencia humana auténtica. Por eso, en el cristiano, la fe no puede presentarse como un mantra que insensibiliza ante los latidos más trágicos del corazón humano.
Hacer resonar la humanidad en la «interior bodega» de la fe puede amplificar las heridas, y por eso pide un esfuerzo de purificación de nuestra forma de creer. ¿Qué fuerza tiene el creyente ante tanto dolor, ante tanta fragilidad? Siempre se puede ofrecer un pequeño compromiso, cercanía, una pequeña ayuda… Pero más allá de estos gestos de solidaridad, a veces heroicos, el creyente siente que su fe, en estas circunstancias, es frágil, y hasta impotente. Y entonces, ¿para qué sirve una fe así? Alguien podría dudar de la utilidad de la fe, y tendremos que recordarnos que la fe verdadera no puede medirse por criterios de utilidad; cuando quiere convertirse en una terapia, o en una metodología, la fe se desvirtúa. La fe frágil es la fe más fuerte porque remite a Cristo crucificado. Al Cristo que, a decir de Pascal, «estará en agonía hasta el fin de los tiempos».
Esta fe frágil, herida, impotente, remite con más verdad a Cristo crucificado, y lejos de presentarse como un catálogo de respuestas aprendidas, se muestra como un encuentro personal con el Cristo que, por acoger en su corazón las tragedias humanas, terminó sus días crucificado; el Cristo que en su estado glorioso mantiene las llagas de la cruz. La fe cristiana es una mirada elevada hacia Cristo suspendido en la cruz. La fragilidad salva. «Cuando soy débil, soy fuerte» (2Cor 12,10). Nunca estaremos más cerca de una auténtica experiencia de fe como al acoger en nuestra conciencia creyente los temblores de la humanidad sufriente. Dios eligió para salvarnos el camino de la cruz.
Ayuno eucarístico
Para muchos cristianos, una gran dificultad de estas semanas ha sido no poder celebrar la eucaristía, ni poder comulgar. En su lugar, hemos tenido que buscar otras formas de mantener viva la comunión con el Señor: tiempos de oración personal más intensa, transmisiones de algunas parroquias o comunidades, comunicaciones a distancia con otros cristianos…
Ante todo, hay que agradecer el despliegue de tantas herramientas digitales para vivir la fe, que ha incluido muchos elementos de gran ayuda para las familias, para las personas más solas y afligidas, para sostener cierto contacto con la Iglesia. En este despliegue, sin embargo, también se han deslizado a veces algunos elementos que, en lugar de ayudar, han terminado sirviendo más bien para despistar.
A este respecto conviene recordar dos cosas. En primer lugar, que en la eucaristía la presencia del Señor no se circunscribe a los dones sacramentales, sino que comienza por su presencia en la comunidad reunida: «cuando dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos» (Mt 18,20). La eucaristía es el gran tesoro de la Iglesia; pero hay que evitar toda «mitificación del culto» que derive en actitudes que tienen más de superstición que de verdadera fe. Por eso no se entiende, por ejemplo, que se reclamara ir a Misa como acto de culto sin pensar que no era posible el encuentro personal, aunque fuera mínimo, con la comunidad que celebra.
Porque, en segundo lugar, conviene recordar que el culto que Dios nos llama a ofrecer es el de la propia vida: somos un pueblo sacerdotal llamado «a ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo» (1Pe 1,5), a ofrecernos nosotros mismos como ofrenda agradable a Dios (cf. Rom 12,1), a hacer de cada acontecimiento de nuestra vida una ofrenda a Dios. Los actos de culto no se limitan a los que podemos hacer en la iglesia: para un cristiano, los actos de culto son las actividades de la propia vida cuando las vivimos como sacrificio ofrecido a Dios por medio de Jesús. Nuestro bautismo nos ha convertido en sacerdotes que, por medio de Jesús, ofrecen a Dios el trabajo, el ocio, las preocupaciones, las alegrías. Unidos a Cristo hacemos de los pequeños gestos de cada día una ofrenda agradable a Dios; hacer las cosas en nombre de Jesús convierte nuestra vida en culto a Dios. Para hacer de nuestra vida una ofrenda a Dios necesitamos estar unidos a la ofrenda que Jesús hace de su vida, y por eso necesitamos la eucaristía. Es decir, no participamos en la eucaristía para satisfacer una devoción personal, ni la eucaristía es solo el milagro de la transubstanciación; la eucaristía es el sacramento que transforma el sentido de nuestra vida cotidiana.
Por consiguiente, tendríamos que preguntarnos a qué nos conduce este obligado ayuno eucarístico de tantas semanas. Si el ayuno eucarístico habitual nos prepara para valorar el sacramento que recibimos, este ayuno de meses, lejos de frustrarnos, debe preparar un retorno más hondoa la eucaristía. Tenemos que aprovechar este ayuno eucarístico para impulsar nuestra comprensión de lo que ocurre en cada eucaristía que se celebra: se vive la fe en comunidad, se escucha la Palabra del Señor que nos enseña, se comparten los cinco pequeños panes poniéndolos en manos de Cristo, se recibe la presencia del Resucitado que nos une a sí y entre nosotros, y nos transforma.
Nacer para morir… para vivir
La gran tristeza de estas semanas ha sido la muerte de tantas personas en circunstancias tan dramáticas, alejados de sus familias y en medio de tanta soledad. En estas circunstancias, ningún discurso puede mitigar el dolor de las familias. Sabemos que a todos tiene que llegarnos la hora de la muerte, pero nada puede explicar la dureza de la muerte en estas semanas.
Y los cristianos, ¿qué nos decimos ante esta tragedia? En cierto sentido, la pandemia ha sacado a la luz nuestras dificultades con la fe en la trascendencia. Nos aferramos fuertemente a esta existencia que el Señor nos ha regalado, y tendemos a olvidar que el verdadero don de Dios es la vida en comunión con Él. Esta vida es solo el anticipo de la única vida que bien merece ese nombre, que es la vida eterna en comunión con Dios.
Ante la muerte, la resignación es la respuesta más habitual desde los estoicos. La inesperada pérdida de un ser querido hace repetir a muchas personas este comentario: «sabemos que nacemos para morir». Es un modo de intentar encontrar lógica en un suceso que es totalmente inexplicable, a veces hasta cruel. Pero estas palabras ofrecen poco consuelo.
En este «valle de lágrimas», con una profunda conciencia de dolor, y sin que la tragedia pierda un ápice de su dramatismo, los cristianos nos enfrentamos a la verdad fundamental de nuestra fe: por la resurrección de Cristo, sabemos que nacemos no para morir, sino para vivir. Nuestra convicción es que «si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe» (1Cor 15,17), y por eso creemos que nuestra existencia no alcanza su plenitud con las cosas que vivimos en los años en que crecemos, trabajamos, amamos, compartimos… Nuestra plenitud será el encuentro definitivo con Cristo a través de la pasarela de la muerte: «si ponemos nuestra esperanza en Cristo solo en esta vida, somos los hombres más dignos de compasión» (1Cor 15,19). La fe cristiana solo tiene sentido en la perspectiva de la eternidad; cuando menos lo esperemos, esta eternidad nos saldrá al paso en forma de enfermedad, de accidente, o de agotamiento paulatino. Los grandes santos siempre se han atrevido a dedicar elogiosas palabras al angosto puente que los conduciría al encuentro con Dios. Ciertamente hay que ser muy santo para abrazarse a la cruz.
El bautismo es para los cristianos garantía de la vida eterna, y modifica ya en este momento de nuestra existencia nuestra relación con la muerte: por el bautismo, ya hemos pasado con Cristo de este mundo al Cielo; por tanto, hemos atravesado sacramentalmente la puerta la muerte, y vivimos ya la realidad del encuentro con Dios: «¿o es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos sepultados con él en la muerte por el bautismo, para que lo mismo que Cristo resucitó también nosotros vivamos vida nueva» (Rom 6,4). La muerte ya nos ha alcanzado, y con Cristo la hemos vencido. El bautismo no hace menos trágica nuestra muerte, pero sí nos permite mirar la vida con otra hondura, con menos miedo: Cristo vino para «liberar a los que, por temor a la muerte, estaban sometidos a esclavitud» (Heb 2,15). En este sentido, el bautismo ha anticipado la hora de nuestra muerte para ponernos ya en comunión con Dios.
La vida cristiana no consiste en desentenderse del presente para poner todas las esperanzas en un utópico mundo futuro, sino en adelantar el encuentro con Dios del futuro a las condiciones de la existencia actual. El cristiano debe vivir ya ahora lo que está llamado a vivir eternamente, y hacer del presente algo que merezca vivir por la eternidad. Solamente la perspectiva de futuro da sentido y orientación al presente.
¿Qué digo a quien sufre?
Las semanas de confinamiento nos han impedido también acompañar como quisiéramos a las personas que han tenido que despedir a un ser querido, fallecido en circunstancias de una dolorosa soledad. No nos ha sido posible estar físicamente cerca de ellos, abrazarlos y acompañarlos con nuestro afecto, que en situaciones de tanto dolor es lo único que ofrece apoyo y consuelo. En la distancia, lo único que nos quedaba eran las palabras. Y los cristianos nos hemos preguntado también en estos días: ¿qué le digo a quien sufre…?
La esperanza en la vida eterna es para los cristianos aliento en la tragedia. Pero nuestras convicciones se vuelven difíciles de traducir en palabras para quien acaba de perder a una madre, un padre, a un amigo, a un hijo… No son palabras que puedan pronunciarse a bocajarro, sin algún tipo de preparación afectiva. Creemos en la vida eterna, pero en determinados momentos nuestro corazón y nuestra mente se llenan de la tristeza por los recuerdos que se esfuman, los encuentros que no volverán, los vacíos que se presentan, o las cosas que quedaban por decir… Sin la presencia, sin el abrazo, sin el cariño de la cercanía, ¿qué decir en estas circunstancias?
Lo primero es, quizás, reconocer lo obvio: nada de esto tiene explicación; es inútil hacerse preguntas, porque no encontraremos ninguna respuesta. El esfuerzo que empleamos en plantearnos el sentido de tanta tragedia no hace más que ampliar nuestro dolor y sumergirnos más aún en la desesperación. No hay explicación posible, no hay que buscar ninguna conclusión. Por otro lado, hay que reconocer también que nadie merece morir de esta manera: inesperadamente, en soledad, sin la posibilidad de ser despedido por sus familiares y sin un generoso reconocimiento social. Ahora bien, reconocida esta terrible realidad, ¿qué más se puede decir? ¿Qué otras palabras pueden ayudar?
Posiblemente, los momentos de un duelo tan especial no sean los más adecuados para explicar las promesas del Señor, ni para recordar la enseñanza de la Iglesia sobre la resurrección y la vida eterna. La catequesis pide un tiempo de mayor serenidad para precisar bien el sentido de la fe. Ahora bien, aunque pueda resultar un tópico, en esos momentos el cristiano tendría que vencer la tentación de «hablar de Dios», para atreverse a «hablar a Dios», e invitar humildemente a quien sufre a elevar su mirada a Jesús y a su Padre, para descargar su dolor y sus recuerdos, para llorar su impotencia y su malestar, para pedir luz y fortaleza. «Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré» (Mt 11,28). En estas circunstancias, los cristianos debemos aprender a presentar la fe no como un mensaje objetivo sobre Dios, sino como una invitación al encuentro personal con el Dios que sufre y que comparte las circunstancias de nuestra vida.
Y a quien no cree, o a quien duda de su fe, ¿qué le decimos? Ante todo, le ofrecemos el testimonio de nuestra cercanía y de nuestra amistad mediante nuestras palabras de consuelo. Hay palabras que no se preparan, pero que tampoco se improvisan: salen porque sí, del fondo de la amistad vivida en tantos encuentros previos. A estas personas, que son nuestros amigos, y que no tienen fe, no podemos invitarlas a rezar; los conocemos, los queremos y respetamos sus opciones de conciencia. Pero nosotros sí podemos rezar por ellas y por sus difuntos, hablarle al Señor de ellos y de su dolor, expresar con nuestra oración un gesto de afecto y de reconocimiento de la dignidad de sus difuntos. Y también podemos decir a nuestros amigos no creyentes que rezamos por ellos; quizás no terminen de entender qué es la oración, ni se atrevan a mirar más allá del horizonte del mundo, pero si son nuestros amigos reconocerán que, al rezar, hacemos por ellos algo que para nosotros es importante. Es un gesto aparentemente débil, pero muy elocuente. Lo que apenas cuenta puede convertirse en testimonio de dignidad personal y de la grandeza del afecto humano.
La oración
Como ya hemos dicho, durante los días de pandemia los cristianos hemos atesorado momentos de una oración más intensa y frecuente. La oración no es solamente hablar a Dios: la oración es también escucharle, aunque los cristianos nos quedamos muchas veces solo con la primera parte. Pues bien, en estas circunstancias, para muchos cristianos lo que Dios ha dejado oír más fuertemente ha sido su silencio: ante la muerte de miles de personas, ante la impotencia de los sanitarios, ante las injusticias añadidas, egoísmos y pillajes propios de toda crisis… la mirada dirigida al cielo no recibía más respuesta que el silencio. Han sido tiempos de cruz, y no hay que olvidar que en la cruz Dios nos muestra su amor en el más dramático silencio. ¿Quién podría atreverse a hablar en nombre de Dios en medio de tanto dolor?
El silencio en la oración nos recuerda que la oración no es principalmente palabra o diálogo, sino esencialmente compañía y contemplación. La oración es estar con el Señor, y contemplarlo unas veces luminoso en la cumbre del Tabor —gustar la alegría de compartir con Él nuestro camino—, y contemplarlo otras veces humillado en la cumbre del Calvario —donde solo podemos compartir su silencio al pie de la cruz. La oración nos introduce en la vida de Cristo y, en estas circunstancias, nos invita a guardar silencio con Él. El cristianismo no es religión de palabras, sino de compañía. No se es cristiano por adhesión a un mensaje, sino por adhesión a una persona; ser discípulo es volverse consciente de que Jesús nos deja acompañarle. Y con Él vivimos la alegría y la tragedia, el dolor y la esperanza. Por eso, la oración es la actitud fundamental del cristiano, particularmente en medio de estas tormentas.
El silencio en la oración nos deja a la intemperie porque nos cuesta admitir que Dios habla también con el silencio, y porque, si Dios es silencioso, también nosotros estamos obligados a guardar silencio con más frecuencia de la que nos gustaría. Debemos aprender a no mezclar la Palabra de Dios con nuestras propias palabras, a no revestir de doctrina de fe o de enseñanza evangélica lo que no son más que opiniones políticas o ideológicas propias. Las dificultades de la situación y la tensión generada pueden llevar a muchos a desahogarse con duras palabras contra los responsables políticos o con juicios temerarios que no son testimonio del evangelio. Es verdad que este tipo de manifestaciones encuentran siempre un público dispuesto a aplaudirlas, y esto es quizás lo que algunos buscaban en estos momentos de vacío. Pero también es verdad que estas manifestaciones no proporcionan la serenidad que la situación requiere, y que alejan de los dones de Cristo Resucitado, que son la paz y la libertad. A palabras de ese tipo les faltaba mucho silencio previo.
Es verdad que, hasta cierto punto, se puede comprender que una coyuntura compleja dé origen a respuestas variadas: desde la alarma hasta la prudencia, pasando por el estallido impaciente o por la vigilancia atenta. Pero la oración nos libera de las reacciones instintivas y nos proporciona perspectivas más maduras. Los cristianos tenemos la misión de transformar la sociedad con los criterios del evangelio, y para eso podemos tomar las opciones sociales, económicas o políticas que consideremos más apropiadas en conciencia, a la escucha de lo que, en la oración, el Señor sugiere a cada uno. La fuerza de la oración no puede quedar ahogada por la efervescencia de una situación compleja. Las situaciones de emergencia no piden respuestas instintivas, sino respuestas firmes que brotan de la serenidad del silencio.
Esta situación nos ha recordado que, a veces, el mundo no necesita únicamente nuestras palabras sobre Dios, sino que necesita el silencio de Dios para escuchar su Palabra. Y así, lo callado es también lenguaje de Dios. Para Elías, la brisa fue más mensaje que el fuego. El silencio de Dios nos desnuda la fe de ropajes que no la protegen sino que la angostan con falsas seguridades. El silencio de Dios nos coloca en las mismas condiciones de los que dicen que pueden vivir sin Dios, y nos obliga a preguntarnos qué aporta la referencia a Dios en nuestra vida. Quedan al descubierto nuestras trampas con la noción de providencia: si creer no puede garantizarnos que todo nos va a ir bien, ¿qué es entonces creer?
La oración en estas circunstancias nos recuerda que creer es vivir unidos a Cristo, permanecer en Él, vivir en su presencia en agradecimiento, en silencio, en alegría, en esperanza. Él habla, y es posible escuchar su voz; pero a veces Él también calla, y nos habla con su silencio. Los cristianos sufrimos los mismos golpes que todos los hombres, pero no avanzamos solos, sino en compañía de Cristo, que enciende nuestro corazón cuando nos habla por el camino, y también cuando calla y camina a nuestro lado. Los salmos de la Liturgia de las Horas se han llenado de sentido en este tiempo difícil, y hemos comprendido mejor las referencias del salmista a las amenazas, a la pobreza o a la enfermedad, pero también han sabido a nuevas las invitaciones a la valentía, a la esperanza o a la confianza que aparecen en estos poemas: «espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor» (Salmo 27), «el Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad» (Salmo 32).
Precisamente porque la oración nos hace vivir en la compañía del Señor, nos pide no vivir de manera irresponsable. Tan infantil es creer que la oración sustituye las medidas sanitarias, como creer que se aprobará un examen sin estudiar solo con rezar una oración. El silencio de Dios es su respeto por la estructura de una realidad que Él no violenta cuando la habita, una realidad que respeta incluso cuando la utiliza para hacerse cercano a nosotros. A veces, el silencio es la condición necesaria para la fe; imponiéndose, lo único que Dios conseguiría sería impedir nuestra libertad. La expresión de san Agustín «lucha como si todo dependiera de ti, pero confía porque todo depende de Dios» es una invitación a descubrir a Dios como fuente de valor y fortaleza, pero también como fuente de libertad y responsabilidad. Dios nos pide que nos hagamos cargo personalmente de un mundo hermoso y herido a partes iguales. Como a Job, el silencio nos permitirá conocer a Dios con más profundidad.
La fe en el Dios encarnado
Lo que define la fe cristiana es el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Movido de amor, Dios Padre ha salido al encuentro de todos enviando a su Hijo, que ha asumido como propia nuestra realidad humana. El Hijo de Dios es verdaderamente hombre, comparte nuestra condición y nos introduce en su propio ser, dándonos su Espíritu para ser semejantes a Él. La encarnación, y en condiciones de humildad, es el camino que Dios ha elegido para mostrar su amor a la humanidad.
Por eso, los cristianos no podemos renunciar al camino de la encarnación que es el propio de Dios. En el confinamiento, la vía de la encarnación ha consistido en general en mantener las distancias para evitar los contagios, pero también la valentía de los sanitarios que se han mantenido en su puesto para ayudar a los enfermos, o la de los servidores públicos que se han comprometido en hacer que todo funcione. Después del confinamiento, la vía de la encarnación consistirá en hacer esfuerzos por servir a los más necesitados, por estar cercanos a los que sufren, por comprometerse en reconstruir la sociedad.
En un mensaje dirigido a los cristianos en este tiempo difícil, el Papa Francisco nos recordaba que no podremos salir solos de esta crisis. La fe cristiana es radicalmente comunitaria; nadie es cristiano individualmente, sino en comunión. La fraternidad es un rasgo definitorio del cristianismo: porque Dios es Padre, la fraternidad no es una opción. Esta llamada a la comunión pide planteamientos radicales. El Papa se preguntaba:
«¿Seremos capaces de actuar responsablemente frente al hambre que padecen tantos, sabiendo que hay alimentos para todos? ¿Seguiremos mirando para otro lado con un silencio cómplice ante esas guerras alimentadas por deseos de dominio y de poder? ¿Estaremos dispuestos a cambiar los estilos de vida que sumergen a tantos en la pobreza, promoviendo y animándonos a llevar una vida más austera y humana que posibilite un reparto equitativo de los recursos? ¿Adoptaremos como comunidad internacional las medidas necesarias para frenar la devastación del medio ambiente o seguiremos negando la evidencia?»
La fe en la encarnación del Hijo de Dios es un compromiso por la humanidad. Por su encarnación, el Hijo de Dios ha sufrido con nosotros estas circunstancias de dolor, pero también ha reavivado nuestra vocación a conocerlo y servirlo en nuestros hermanos. Precisamente porque nuestra humanidad está llamada a resucitar, necesita el mismo compromiso que llevó al Hijo de Dios a encarnarse por amor, a experimentar nuestra fragilidad, pero también a multiplicar nuestras capacidades. También ahora la encarnación es el único camino que los cristianos tenemos que aprender y que recorrer.
Por Juan Serna Cruz, publicado originalmente en beatoestenaga.es
Por Juan Serna Cruz
-
jueves, 20 de mayo de 2021
-
Dulce huésped del alma
-
miércoles, 28 de abril de 2021
-
Encontrarse con el Resucitado con corazón de mujer
-
lunes, 1 de febrero de 2021
-
En la barca samaritana de la Iglesia
-
sábado, 23 de enero de 2021
-
Un domingo habitado por la Palabra
-
jueves, 29 de octubre de 2020
-
El derecho a la vida y su cuidado integral
-
viernes, 12 de junio de 2020
-
Vidas fecundas
-
lunes, 2 de marzo de 2020
-
Rafael Torija de la Fuente, «el azucar de Dios»
-
miércoles, 4 de diciembre de 2019
-
«Voluntariado y gratuidad» en Cáritas
-
viernes, 25 de octubre de 2019
-
Ponle cara
-
martes, 19 de marzo de 2019
-
El Seminario: misión de todos
-
lunes, 8 de octubre de 2018
-
Estamos invitados a la fiesta de santo Tomás de Villanueva
-
miércoles, 20 de junio de 2018
-
«El milagro de la vocación se hace posible»
-
jueves, 14 de junio de 2018
-
«Sigue tu huella»
-
domingo, 20 de mayo de 2018
-
Discípulos misioneros de Cristo, Iglesia en el mundo
-
miércoles, 14 de febrero de 2018
-
Comienza la Cuaresma
-
miércoles, 14 de febrero de 2018
-
La ceniza
-
viernes, 2 de febrero de 2018
-
Un encuentro con el amor de Dios
-
domingo, 28 de enero de 2018
-
«¿El valor? Se le supone»
-
viernes, 5 de enero de 2018
-
Regalos de ternura, comprensión, perdón, cercanía, amor...
-
jueves, 2 de noviembre de 2017
-
Vivos y difuntos en íntima comunión con Dios
Listado completo de articulos